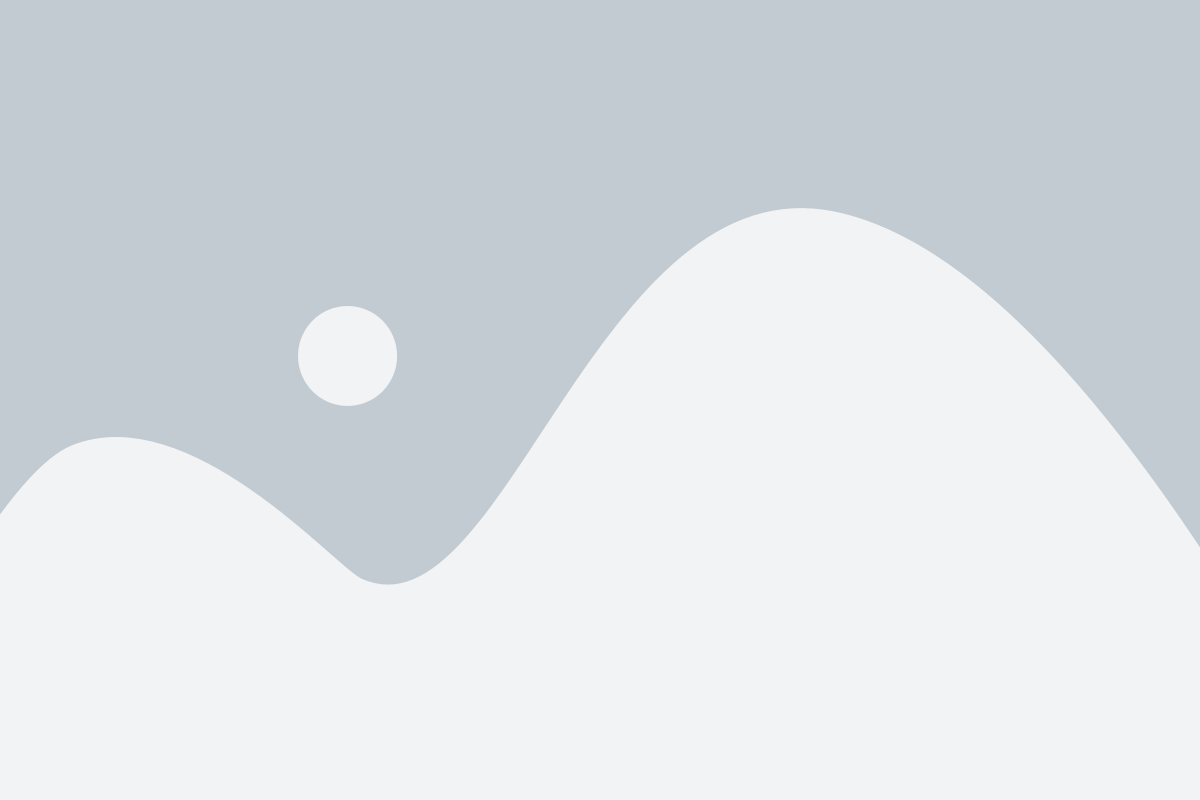Bs. As., 30/9/2003
VISTO el Expediente N° S01:0117100/2003 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, el Decreto N° 217 del 17 de junio de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que la norma citada en el Visto dispuso la derogación del Decreto N° 1394 de fecha 4 de noviembre de 2001, lo que conlleva la disolución del INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—, ente público no estatal en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
Que el Artículo 5° del Decreto N° 217 del 17 de junio de 2003 encomienda a los MINISTERIOS DE ECONOMIA Y PRODUCCION y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, adoptar todos los actos jurídicos y procedimientos necesarios o convenientes para la disolución y liquidación del mencionado Instituto.
Que a su vez, el Artículo 4° del citado cuerpo legal, dispone la reincorporación a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, dependencia que funciona en la órbita de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS organismo autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, del personal transitoriamente transferido al citado Instituto y determina que el restante personal que a la fecha de dictado del Decreto N° 217/03 preste servicios en ese ámbito, podrá optar por reingresar a los organismos en los cuales prestaban servicios inmediatamente antes de su ingreso a aquél o ser incorporados a la mencionada Dirección General.
Que en orden a tal previsión normativa, dicha opción no resulta aplicable respecto de quienes no mantenían una relación de empleo público preexistente, por haber sido contratados en forma originaria por el INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—.
Que, asimismo, es preciso disponer la rescisión de los contratos de trabajo efectuados bajo los términos de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y de los contratos de locación de servicios o de obra que estuvieren vigentes, así como la transferencia de bienes y asuntos en trámite a la órbita de la aludida Administración Federal.
Que corresponde designar la jurisdicción que tomará a su cargo la liquidación del INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—, facultándola a celebrar todos los actos jurídicos que sean menester para la consecución de dicho objetivo.
Que la Resolución N° 777 de fecha 25 de junio de 1999 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS establece que los procesos liquidatorios de los entes residuales de empresas, organismos o sociedades pertenecientes total o parcialmente al ESTADO NACIONAL se desarrollarán en el ámbito de competencia de la actual SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA de este Ministerio, contemplando a los fines de formalizar la transferencia del proceso liquidatorio de que se trate, la suscripción de Actas de Transferencia.
Que corresponde proveer lo conducente al financiamiento de las erogaciones que demande la atención de las obligaciones remanentes remanentes del INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL — INARSS—, el desarrollo de su proceso liquidatorio y el cumplimiento de la presente medida.
Que en tal sentido cabe contemplar que el Artículo 3° del Decreto N° 217/03 establece que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS contará adicionalmente a los recursos previstos en el Artículo 1° del Decreto N° 1399 de fecha 4 de noviembre de 2001, con los previstos en el inciso d) del Artículo 2° del Decreto N° 2742 de fecha 26 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 24.241 y sus modificatorias y en el Artículo 14 de la Ley N° 25.345 y sus modificatorias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y su par del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N° 217/03 y lo dispuesto en la Resolución N° 777/99 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Y EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVEN:
Artículo 1° — Dispónese la liquidación del INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—, ente público no estatal en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
Art. 2° — La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial dependiente de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, tendrá a su cargo el proceso liquidatorio del INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—, quedando facultada para disponer las medidas y los actos jurídicos que sean menester a tales fines.
Art. 3° — Dispónese la rescisión de los contratos efectuados bajo los términos de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias que estuvieren vigentes en el INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—, cuya situación no encuadre en lo que se dispone en el Artículo 6° de esta resolución.
Art. 4° — Dispónese la rescisión de los contratos de locación de obra/servicios vigentes en el INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—, cuya continuidad no resulte imprescindible para la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y/o para el desarrollo del proceso liquidatorio de dicho Instituto.
Art. 5° — Transfiérese a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS los bienes del INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—, para que los afecte a las funciones encomendadas en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 217 de fecha 17 de junio de 2003, así como los asuntos en trámite y los archivos que corresponda.
Art. 6° — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS adoptará los recaudos pertinentes a los efectos de la reincorporación de su personal de planta permanente que hubiere sido transferido transitoriamente al INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—.
Art. 7° — La transferencia del INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS— a la órbita de competencia de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION se instrumentará mediante la suscripción de un Acta de Transferencia, a cuyo efecto autorízase a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de esa Subsecretaría a la adopción de los recaudos que correspondan a esos fines.
Art. 8° — El gasto que demande la atención de las obligaciones del INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—, como también el desarrollo del proceso liquidatorio de ese Instituto y el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución serán atendidos por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS con los recursos presupuestarios previstos en el inciso d) del Artículo 2° del Decreto N° 2742 de fecha 26 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 24.241 y sus modificatorias y en el Artículo 14 de la Ley N° 25.345 y sus modificatorias.
Art. 9° — Las tareas vinculadas con la liquidación del INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL —INARSS—, deberán quedar concluidas en el término de CIENTO OCHENTA (180) días, a partir del dictado de la presente resolución conjunta.
Art. 10. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Roberto Lavagna. — Carlos A. Tomada.